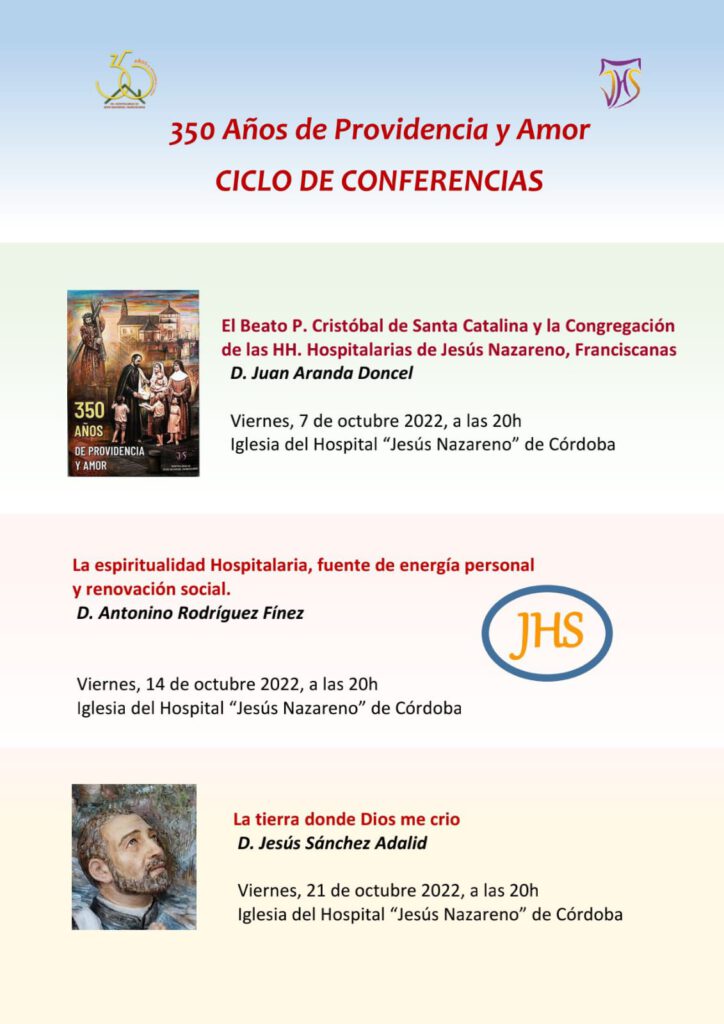Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14):
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás:
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior:
“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
Palabra del Señor
La parábola que acabamos de escuchar en el evangelio de hoy es como un espejo para verse y preguntarse: ¿A cuál de esas oraciones se parece la mía?
La primera es bonita, y larga. Un himno de acción de gracias. El fariseo, toma su vida, la pone delante de Dios le da gracias por ella.¿Habrá cosa más linda? Pero la calificación que da Jesús es fulminante: ¡suspenso! ¿Qué será lo que ha echado a perder esta oración que parecía tan bonita?
En cambio, la oración del públicano es pequeña y torpe. Salta a la vista que es un pecador: míralo, no se atreve a levantar los ojos, se queda atrás, se golpea el pecho. Ni una palabra se lo curre en su defensa. Ahora la calificación de Jesús es: ¡justificado! Algo grande ha debido de ocurrir, lo cierto es que el publicano ha bajado el templo con el alma recién nacida.
¿Que le pasa a la oración del fariseo? Muy sencillo: está podrida. Es bonita por fuera, pero está muerta por dentro. El fariseo no está dando gracias a Dios, está haciendo valer ante Él sus pretendidos méritos. No ama a Dios, solamente se ama así mismo.
El Publicano, en cambio, sí se sabe que es pecador. Se sabe pobre: es consciente de que esas monedas que llenan su vida no tienen valor ante el Señor. Entra en el templo sabiendo que necesita que le perdonen. No hace falta más, ni se le ocurre mirar aquel fariseo y menos aún juzgarlo, bastante preocupación lleva con él con la carga que le oprime. Se cree el último.
Sabe que tiene que cambiar, precisamente por eso la oración le cambia: “este bajó a su casa justificado”.
Miremos nuestra oración, ¿Verdad que a veces no es la voluntad de Dios lo que buscamos si no que él se amolde a nuestros planes? ¿Que no es luz lo que queremos, sino que Dios confirme en lo que ya traemos decidido? ¿Que no partimos de cero, sino que nos gusta hacer valer nuestros méritos, pasarle recibo de las horas que llevamos trabajando en sus viñas? ¿Verdad, que en el fondo nos creemos mejores, mucho mejor que todos esos pobrecitos infieles, alejados, pecadores?
Y luego ¿queremos que una oración así nos cambie, que sea decisiva en la construcción del reino De Dios?
A la oración hay que acudir con el alma abierta, con una sola pregunta en los labios: ¿qué quieres de mí, Señor? . Desde la certeza de que nada es nuestro, -solo el pecado-, de que todos esperamos de Él: la luz, la fuerza, seguros de que él nos ama. Totalmente Confiados. Plenamente disponibles.
Feliz domingo del Domund! Oremos y démosle gracias a Dios de todo corazón por tantos hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos, padres de familias y jóvenes, que lo han dejado todo y se han ido a otras tierras a anunciar la alegría del evangelio dignificando a la persona y ofreciéndoles todo lo necesario para su pleno desarrollo.